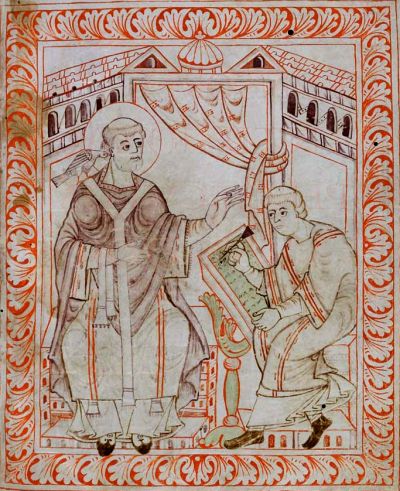Amar es buscar el bien del otro. El amor requiere entonces los ojos bien abiertos. No es ceguera, no es ilusión, no consiste en “imaginar” lo que deseamos sino en acoger con realismo y apoyar con empeño y esperanza a nuestro prójimo. Ya se trate de alguien tan cercano, como el esposo o los hijos, o ya se trate de alguien a quien apenas conocemos, como un compañero ocasional en el autobús, amar al prójimo siempre requiere la luz de la inteligencia y una firme resolución de la voluntad.
No podemos decir que amamos simplemente por lo que “sentimos” en términos de simpatía, gusto, bienestar, u otros términos que se usan ocasionalmente hoy en día como “feeling,” “química,” “buena onda” o “buena vibra.” El amor puede o no tener esa clase de respuestas emocionales pero su esencia está muy por encima de todo ello. El amor puede empezar siendo alguna de esas realidades–como es, por demás, natural, especialmente en el amor de pareja–pero si se queda solamente a ese nivel no termina de salir de su egoísmo.
De hecho, amar es caminar, peregrinar, madurar, crecer. De modo ordinario, este camino va de una “lógica de transacción” en que cada uno da en proporción a lo que espera recibir, a una “lógica de gratuidad” en que la generosidad y la superación de todo cálculo toma el timón de nuestras acciones. Modelo acabado de esa gratuidad, modelo perfectísimo, es el Señor Jesucristo, en quien hemos sido amados “hasta el extremo.” Por eso, quienes se alimentan con abundancia de ese amor y se dejan formar por él encuentran siempre una ruta y una fuerza de crecimiento que hace posible la fidelidad, el perdón y una maravillosa fecundidad.