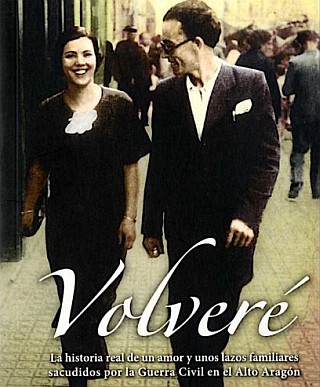Presidente de las misiones californianas
Como ya vimos, al ser expulsados los jesuitas en 1767, los franciscanos les sustituyeron en varias misiones. Fue así como, en 1768, los franciscanos entraron en California para ocuparse de las misiones abandonadas por la Compañía. Don José Gálvez, llegado a México en 1765 como Visitador General, fue el encargado de dirigir políticamente esta delicada transición.
Con el acuerdo del Virrey, del Visitador General y del Comisario misional franciscano, unos 45 religiosos, procedentes de los Colegios Misionales de México y Querétaro, y de la Provincia de Jalisco, formaron una expedición con destino a California. Confiados a la presidencia del padre Junípero Serra, que tenía entonces 54 años, se reunieron a fines de 1767 en Tepic. En tanto llegaba el momento de embarcarse, misionaron entre todos aquellas tierras de Nayarit, y las vecinas de Jalisco, San José, Mazatán, San Pedro y Guaynamotas, y cuando por fin hubo barco, partieron del puerto de San Blas en marzo de 1768. Y tras dos semanas de navegación, desembarcaron en Loreto, el centro de las antiguas misiones de los jesuitas.
En aquella misión, con fray Fernando Parrón, fijó fray Junípero su residencia, o mejor, el centro de sus frecuentes viajes, en tanto que todos los religiosos se dirigían a ocupar las diversas misiones. Meses después Gálvez, que había nombrado a Gaspar de Portolá gobernador de la baja California, llegó a Santa Ana, en el extremo sur de la península, a más de 500 kilómetros al sur de Loreto, y allí tuvo un importante encuentro con fray Junípero.
Pronto surgió una amistad profunda entre estos dos hombres, que habían de ser protagonistas de la formación histórica de la alta California. Ambos estimaron que lo más urgente era fundar misión y fuerte en el puerto de San Diego, y también más arriba, en la bahía de Monterrey, para iniciar desde esas bases la población y la evangelización de California.
Para ello se organizaron cuatro expediciones, incluyendo en todas ellas soldados y frailes. Dos irían por mar, cargando en dos buques ganados y semillas, aperos y suministros, y otras dos por tierra. El objetivo de todo este gran empeño venía expresado claramente en las Instrucciones de Gálvez al Gobernador: «el extender la religión entre los gentiles que habitan el norte de este Península por el medio pacífico de establecer misiones que hagan la conquista espiritual» y el de «introducir la dominación del Rey nuestro Señor».
Larga marcha hacia el norte
Por tierra, desde Loreto, partió fray Junípero a fines de marzo. El estado de las misiones jesuíticas era deplorable. Cada una había quedado al cuidado de un soldado, que en bastantes casos más que evitar los saqueos, los había controlado en provecho propio. En muchas los indios no trabajaban, ni acudían a la doctrina, y en otras se habían marchado. En marzo, desde Loreto, el padre Serra emprendió viaje hacia las misiones del norte. El soldado «comisionado», groseramente, le asignó una mula vieja, ninguna ropa y escasos víveres.
Llegó Serra primero a la misión de San Francisco Javier de Viaundó, y el padre Palou, que allí estaba, viendo el estado lastimoso de su pierna, no quería dejarle seguir, pero no pudo retenerle. Visitó también detenidamente San José de Comondu, La Purísima -donde los indios bailaron en su honor-, Guadalupe, San Miguel -allí tuvieron la gentileza de cederle un muchacho indio ladino, que sabía leer y ayudar a misa-, Santa Rosalía de Mulegé, San Ignacio, Santa Gertrudis, San Francisco de Borja y Santa María de los Angeles, donde se encontró con el Gobernador Puértolas.
Con éste siguió adelante el padre Serra, y en un lugar favorable, fundó su primera misión californiana, la de San Fernando de Vellicatá. El 14 de mayo, en presencia del Gobernador, se alzó la cruz, se colgó la campana y se construyó en una choza una iglesita. El Veni Creator y las salvas que los soldados hicieron, solemnizaron, como se pudo, el acto. Fray Junípero se emocionaba viendo al pequeño grupo de indios que se habían acercado, y escribe:
«Alabé al Señor, besé la tierra, dando a Su Majestad gracias de que, después de tantos años de desearlos, me concedía ya verme entre ellos en su tierra. Salí prontamente y me vi con doce de ellos, todos varones, enterísimamente desnudos. A todos uno por uno puse ambas manos sobre sus cabezas en señal de cariño, les llené ambas manos de higos pasos… Con el intérprete les hice saber que ya en aquel propio lugar se quedaba padre de pie que era el que allí veían, y se llamaba Padre Miguel».
Un mes después, ya lejos de allí, supo que más de cuarenta de ellos habían pedido el Bautismo.
El incesante caminar de un cojo
Como ya vimos, permitió el Señor que el beato fray Junípero, lo mismo que San Luis Beltrán, quedase cojo precisamente al ir a misiones. Y su dolencia se agravaba y manifestaba, como es natural, en los viajes más arduos y largos. En esta ocasión, el Gobernador le dijo: «Padre Presidente, ya ve vuestra reverencia cómo se halla incapaz de seguir con la expedición», y propuso que le dejasen reposar en la primera misión. Fray Junípero le contestó: «No hable vuestra merced de eso, porque yo confío en Dios; me ha de dar fuerzas para llegar a San Diego, y en caso de no convenir, me conformo con su santísima voluntad. Aunque me muera en el camino, no vuelvo atrás, a bien que me enterrarán, y quedaré gustoso entre los gentiles, si es la voluntad de Dios».
El padre Serra debió sentirse atormentado no sólo por los dolores de su pierna llagada, sino más aún por sus dudas interiores. Se preguntaría: «¿Cómo el Señor me manda a tan grandes viajes misioneros y me deja tan herido con el mal de mi pierna?». Su ímpetu misionero se veía siempre frenado por su miseria física…
Un día, no sin encomendarse primero a Dios, tomó discretamente aparte al arriero de la expedición, Juan Antonio Coronel. «Hijo, ¿no sabrías hacerme un remedio para la llaga de mi pie y pierna?». El pobre arriero quedó desconcertado: «Yo sólo he curado las mataduras de las bestias». Pronto contestó fray Junípero tan lógica objeción: «Pues hijo, haz cuenta de que yo soy una bestia y que esta llaga es una matadura de que ha resultado el hinchazón de la pierna y los dolores tan grandes que siento, que no me dejan parar ni dormir; y hazme el mismo medicamento que aplicarías a una bestia». Así lo hizo el arriero con unas hierbas y un emplasto, y, siendo obra sobrenatural de Dios o natural de las hierbas, o lo uno y lo otro, el caso es que se vió notablemente aliviado.
Durante estos viajes de misión en misión, con frecuencia eran acompañados a distancia por indios ocultos, que a veces se acercaban en son de paz, e intercambiaban regalos, o que otras veces se aproximaban hostiles, haciendo gestos amenazadores, y dando a entender, sin lugar a dudas, que no debían seguir adelante un paso más. En ocasiones, los indios habían de ser dispersados por los soldados con las embestidas de los caballos y disparos al aire, sin que fuera necesaria mayor violencia.
Cuenta el padre Sierra que en una ocasión, unos indios pacíficos estuvieron con ellos, dejando sus armas en el suelo, y «nos empezaron a explicar una por una el uso de ellas en sus batallas. Hacían todos los papeles así del heridor, como del herido, tan al vivo, y con tanta gracia, que tuvimos un bello rato de recreación. Hasta aquí no había mujer alguna entre ellos, ni yo las había visto de las gentiles, y deseaba por ahora no verlas; cuando entre estas fiestas se aparecieron dos, hablando tan tupida y eficazmente como sabe y suele hacerlo este sexo, y cuando las vi tan honestamente cubiertas, no me pesó de su llegada».
El corazón franciscano de fray Junípero, por entre aquellos caminos que atravesaban panoramas formidables, se dilataba de entusiasmo y de amor al Creador. Abriendo caminos nuevos por aquel mundo nuevo para ellos, nuestro fraile iba poniendo nombres en su Diario a los lugares más atractivos o señalados: Corpus Christi, Alamo solo, San Pedro Regalado, Santa Petronila, San Basilio, San Gervasio…, consignando siempre los sitios más idóneos para la futura fundación de misiones.
El 20 de junio llegaron al mar, a la bahía de Todos los Santos, donde la actual Ensenada. Días después hallaron un grupo de indios joviales y amistosos, en un lugar que él llamó La Ranchería de San Juan. «Su bello talle, porte, afabilidad, alegría, nos ha enamorado a todos», escribe fray Junípero. «Nos han regalado pescado y almejas, nos han bailado a su moda. En fin todos los gentiles me han cuadrado, pero éstos en especial me han robado el corazón. Sólo las mulas les han causado mucho asombro y miedo… Las mujeres van honestamente cubiertas; pero los hombres desnudos como todos. Traen su carcaj en los hombros, en su cabeza los más traen su género de corona, o de piel de nutria, o de otra de pelo fino. Su cabello cortado en forma de peluquín y embarrado de blanco, verdaderamente con aseo. Dios les dé el del alma. Amén».
A los pocos días llegaron a un lugar bellísimo -San Juan de Capistrano, en su mapa personal-, bien cultivado, con parras y árboles grandiosos, y unos indios se acercaron a ellos «como si toda la vida nos hubieran conocido y tratado, de suerte que ya no hay corazón para dejarlos así». Sin embargo, era preciso seguir adelante. «Yo a todos convido para San Diego. Dios nos los llegue allá o les traiga ministros que los encaminen para el cielo en su propia tierra, ya que se les ha concedido feraz y dichosa».
El 26 de junio, en otro encuentro amistoso con indios, en un bello lugar que llamaron San Francisco Solano, cuenta fray Junípero: «Se me sentó en rueda gran número de mujeres y niños, y a una le dio la gana de que le tuviese un rato en mis brazos su niño de pecho, y así lo tuve, con buenas ganas de bautizarlo, hasta que se lo volví. Yo a todos los persigno y santiguo, les hago decir “Jesús y María”, les doy lo que puedo, los acaricio como mejor puedo, y así vamos pasando, ya que por ahora no hay forma de mayor labor».
Estos indios se acercaban muchas veces buscando intercambios. «Comida poco la apetecen, porque están hartos», escribe fray Junípero, «pero por cosa de pañitos o cualquier trapo son capaces de salir de sus casillas y atropellar con todo. Cuando les doy algo de comer, me suelen decir con bien claras señas que aquello no, sino que les dé el santo hábito que me cogen de la manga. Si a todos los que me han propuesta esta su vocación lo hubiera concedido, ya tendría una comunidad grande de gentiles frailes». Otras veces los indios invadían curiosos el campamento, tomando y dejando -no siempre- las diversas cosas, y manifestado especial atracción por los anteojos de fray Junípero.
El autor de esta obra es el sacerdote español José Ma. Iraburu, a quien expresamos nuestra gratitud. Aquí la obra se publica íntegra, por entregas. Lo ya publicado puede consultarse aquí.