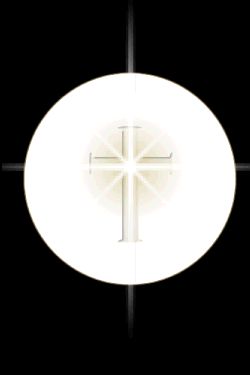Como el viaje desde Asunción, en el Paraguay, hasta Sao Paulo, en Brasil, camino a Colombia, va de Occidente a Oriente, puedo decir que hemos viajado hacia la luz.
Cuando salimos de Asunción era noche cerrada y el amanecer nos sorprendió a 8.000 mts. de altura. Una cinta rosada, un dibujo en el horizonte, seguido del suave azul que anuncia la llegada de sol. Y el sol, de puro grande puede ser sencillo y de puro bello se vuelve discreto…
El agua de ríos y lagunas se transforma en espejo que devuelve el infinito hacia el firmamento, donde las estrellas aún se resisten en su feudo y pugnan por lo que es suyo.
Y las nubes, tan pequeñas y tantas! ¿Por qué serán tantas? Parecen lana que una mano gigantesca hubiera dejado caer con caprichoso mimo sobre la jungla verde, escandalosamente joven, desenfadadamente bella.
Las nubes, tan humildes y tan puras, esperan en silencio que alguien les regale color. El sol las saluda desde lejos con rayos de sangre. Es el precio que pagan temprano en la mañana y al morir de la tarde…
Uno siente de repente que arriba de esas nubes el mundo deviene monasterio. Todo aguarda en silencio, casto y obediente silencio, digno coro de ángeles santos.
Sólo una palabra resuena con fuerza, aquella palabra del salmo: “¡Gloria!”. Sí, verdaderamente “el cielo proclama la gloria de Dios”. Una conmoción te recorre, casi hasta las lágrimas, y a pesar del cansancio de los días pasados, es imposible dormir ante el espectáculo de una belleza que simplemente se ofrece. Nada pide de ti. Es discreta y elocuente.
Y conmueve también pensar que esa cinta rosada, esa aurora de gracia, recorre sin cesar nuestro planeta. Siempre está amaneciendo, en alguna parte.
He encontrado la luz, pero la línea del alba va ahora detrás de nosotros, buscando otros pueblos, buscando otros ojos… quizá distraídos, quizá ocupados en sus propios problemas, incapaces de agradecer y de admirar la hermosura del nuevo día.
La cinta rosada, la cinta del alba, recorre el mundo sin cesar: un anuncio de misericordia y de belleza recorre el mundo sin cesar. Es Dios mismo acariciando la tierra. Porque “tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Único…”.
Esa caricia de luz es un recuerdo también de la presencia de Jesucristo. Es Él quien ha vencido a la noche; es Él quien ha traído la luz. En pocos momentos como en éste se siente con tanta fuerza que Él es nuestro día. Y que el Día de Cristo nunca termina.