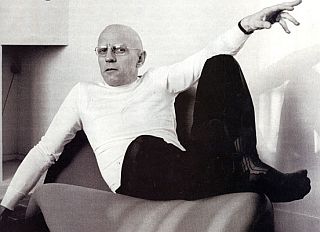A no pocos capitalinos de Lima, muy conscientes de vivir en la Ciudad de los Reyes, no les hacía ninguna gracia las interminables ausencias del señor arzobispo, aunque éste se viera sustituido por el prudentísimo don Antonio de Valcázar, provisor.
Un grupo de canónigos del Cabilde limense, molestos con el arzobispo por un par de cuestiones, escriben al rey con amargura: «Para más nos molestar, ha casi siete años que anda fuera de esta ciudad so color de que anda visitando… Pudiendo hacer la Visita en breve tiempo, se está en los Partidos hasta los fenecer» (30-4-1590). El oidor Ramírez de Cartagena confecciona primorosamente un Memorial al rey, engendro contrario al Santo, que entregó al virrey nuevo del Perú, don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, el cual tuvo buen cuidado de hacerlo llegar al Consejo de Indias. Otros varios se unen también contra él, con pleitos y cartas de agravios dirigidas al rey.
El de Cañete estimula estos escritos difamatorios contra el arzobispo, y se apresuraba para hacer llegar todas estas quejas a la Corte. El mismo escribe al rey que el arzobispo «y sus criados andan de ordinario entre los indios comiéndoles la miseria que tienen». Y añade delicadamente: «y aún no sé si hacen cosas peores… Todos le tienen por incapaz para este Arzobispado» (1-5-1590). Y en otra carta: «Hará ocho meses que está fuera de aquí… Es muy enemigo de estar a donde vean la poca compostura y término que en todas las cosas tiene» (12-4-1594).
El rey, que mucho aprecia al Santo, llega a creer, al menos en parte, las acusaciones, y en una cédula real le ruega y le exige que excuse «las dichas salidas y visitas todo cuanto fuere posible». Con todo respeto, el arzobispo escribe al rey, recurre en consulta al Consejo de Indias, alega siempre los imperativos de su oficio pastoral, cita las normas dadas por Trento, y no muda su norma de conducta, asegurando, como atestigua don Gregorio de Arce, que «andar en las visitas era lo que Dios mandaba», y que en ellas él «se ponía en tan graves peligros de mudanzas de temples [climas], de odio de enemigos, de caminos que son los más peligrosos de todo el mundo», hasta el punto que «muchas veces estuvo en peligro de muerte», y que todo «esto hacía por Dios y por cumplir con su obligación».
Santo Toribio tuvo siempre gran aprecio por el rey, como buen hidalgo castellano, y no despreció a sus contradictores, especialmente al Consejo de Indias. Pero jamás permitió que el César se entrometiera en las cosas de Dios indebidamente, y en lo referente a las visitas pastorales nunca modificó su norma de vida episcopal, más aún, como veremos, logró que en el III Concilio limeño, con la firma de todos los padres asistentes, se hiciera de su conducta personal norma canónica para todos los obispos.
El autor de esta obra es el sacerdote español José Ma. Iraburu, a quien expresamos nuestra gratitud. Aquí la obra se publica íntegra, por entregas. Lo ya publicado puede consultarse aquí.