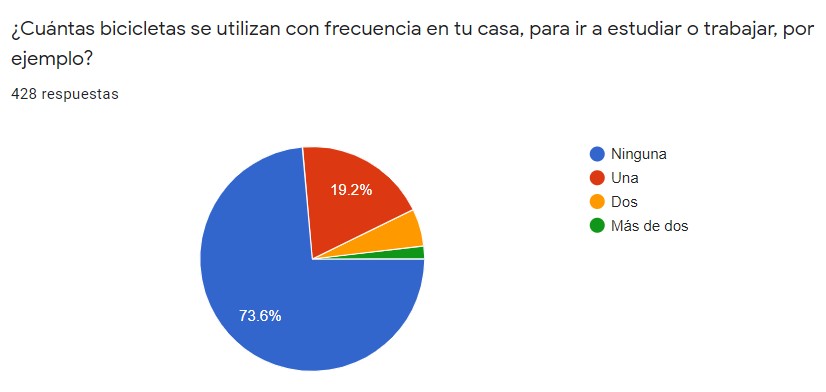Embajadores de Cristo
Llamado por Dios y constituido colaborador suyo, San Pablo expresa la conciencia que tiene de su misión considerándose «embajador de Cristo». Entonces como hoy, el embajador es alguien que ha recibido la delegación plena de poderes por parte de aquel que le envía, hasta el punto de actuar en su nombre. Consciente de ser embajador personal de Jesucristo, Pablo sabe «que Dios exhorta a través nuestro» y puede exclamar con toda energía: «En nombre de Cristo, os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!» (2 Cor. 5,20). Y es tal su conciencia de actuar siempre y en toda circunstancia en nombre de Cristo que incluso estando prisionero se sigue considerando a sí mismo embajador suyo, aunque sea «entre cadenas» (Ef. 6,20).
La misma realidad expresa el término «apóstol», que es el que usa con más frecuencia, hasta el punto de que sólo está ausente en tres cartas (2 Tesalonicenses, Filipenses y Filemón); en todas las demás, ya desde el saludo Pablo se presenta a sí mismo como «apóstol de Jesucristo».
Apóstol significa no sólo «enviado», sino enviado oficialmente y con plenos poderes. En cierto modo, el enviado se identificaba con aquel que le enviaba, hasta el punto de que debía ser tratado con el mismo respeto que este y las atenciones u ofensas que recibía el enviado se consideraban hechas al enviante. (Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, David declaró la guerra a los ammonitas y les combatió duramente por haber ultrajado a sus emisarios -2 Sam. 10-).
Con ello Pablo empalma con la enseñanza del mismo Jesús, que había llamado «apóstoles» a los doce (Lc. 6,13) y les había enviado con su propia autoridad, la misma que él había recibido de su Padre: «Como el Padre me envió, así os envío a vosotros» (Jn. 20,21). Jesús los enviaba en su nombre, y por eso podía decir: «Quien a vosotros recibe, a mí me recibe» (Mt. 10,40), «quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza» (Lc. 10,16). Y como enviados personales suyos, Jesús les hacía partícipes de sus mismos poderes: «en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas… » (Mc. 16,17 s.).
Sin duda, aquí radicaba la fuerza invencible de Pablo. No se trataba en él simplemente de energía de carácter o de entusiasmo por un ideal, sino de la conciencia de estar siendo impulsado por Cristo mismo, de que en su debilidad residía «la fuerza de Cristo» (2 Cor. 12, 9).
Quizá desde aquí se entiende mejor el texto de Gal. 2,20: «Vivo, no yo, sino que Cristo vive en mí». Apresado por Cristo Jesús (Fil. 3,12) desde el momento mismo de su conversión, hasta tal punto el Señor se ha adueñado de su persona que se ha convertido en el sujeto y protagonista principal de su vida. Pablo no ha dejado de vivir su existencia humana, pero percibe que su yo no es ya el sujeto último de su vida, sino que «otro» se ha apoderado de él desde dentro, hasta el punto de ser el que gestiona su vivir y su actuar. El apóstol ha quedado identificado con el que le envía, ha quedado unido íntima y profundamente con él. No se siente enviado por alguien que está fuera de él y le confía un encargo, sino por alguien que viviendo en él le impulsa desde dentro. El apóstol es como una nueva encarnación del Verbo. Cristo prolonga su vida y su actividad en su apóstol. Al decir «Cristo vive en mí» el apóstol podría haber especificado: actúa en mí, habla en mí, ora en mí, sufre en mí, ama en mí…
Esa vida de entrega tan admirable, tan desbordante, tan sobrehumana, encuentra aquí su explicación: Pablo tiene clara conciencia de que el Cristo Resucitado que encontró en el camino de Damasco actúa en él y por medio de él. Poseído por la fuerza infinita del Resucitado se siente impulsado a hablar y a actuar con una fortaleza que no es la suya. Todo su empuje apostólico, su audacia, su aguante ante las dificultades, su constante iniciativa para abrir nuevos campos al evangelio… se explican desde aquí. Sin esto, todas sus energías naturales se hubieran agotado, antes o después, ante las numerosas y graves dificultades que tuvo que afrontar.
Dirá, por ejemplo, a los tesalonicenses: «Después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio en medio de fuerte oposición» (1 Tes. 2,2). En efecto, después de haber sido encarcelados y haber recibido muchos azotes en Filipos, Pablo y Silas -según relata He. 16,16-40- no solo no se desanimaron ni se echaron atrás, sino que continuaron con energía indomable su actividad evangelizadora predicando en Tesalónica, donde a su vez encontraron persecución (He. 17,1-9)… Después Berea, Atenas, Corinto… encontrando siempre dificultades, oposición, indiferencia, rechazo… Lo cual habría desalentado y hecho desistir a cualquiera, no así a los apóstoles sostenidos por la fuerza de Cristo.
Pablo sabe bien a quién pertenece. Está seguro de ser «apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos» (Gal. 1,1). Es apóstol de Jesucristo. Sólo a Él pertenece. Él le ha enviado y a Él solo ha de agradar (Gal. 1,10). Y cuando al final de su vida se encuentre en la cárcel de Roma, solo y abandonado de todos, a punto de ser martirizado, podrá exclamar con una fuerza impresionante: «Sé de quién me he fiado» (2 Tim. 1, 12).
De su condición de «embajador» y «apóstol» de Jesucristo nace también la conciencia de su autoridad, que ejercita precisamente «en nombre del Señor Jesús». Cuando tiene que exhortar, mandar o prohibir lo hace consciente de estar investido de la autoridad misma de Cristo (2 Tes. 3,6-15). E incluso cuando tiene que tomar alguna decisión dura y drástica, no duda lo más mínimo (1 Cor. 5,4-5), consciente de su responsabilidad de ministro del Señor. Teniendo muy claro, por otra parte, que esa autoridad se la dio el Señor «para construir, no para destruir» (2 Cor. 13,10). Por eso, hasta las más fuertes censuras tienen como objetivo el bien de los mismos fieles(1 Cor. 4,4), «pues nada podemos contra la verdad, sino sólo a favor de la verdad» ( 2 Cor. 13,8) y «lo que pedimos es vuestro perfeccionamiento» (2 Cor. 13,9). Incluso preferirá, cuando sea posible, en vez de imponer su autoridad, mostrarse amable «como una madre cuida con cariño de sus hijos» (1 Tes. 2,7).
El autor de esta obra es el sacerdote español Julio Alonso Ampuero, a quien expresamos nuestra gratitud. Aquí la obra se publica íntegra, por entregas. Lo ya publicado puede consultarse aquí.