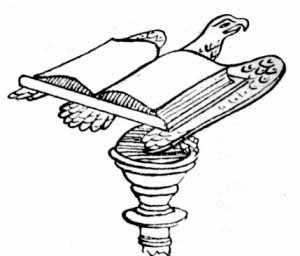 85.1. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
85.1. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
85.2. Muchas veces las personas expresan su gratitud cuando reciben una predicación que les ilumina o enfervoriza. Esto está bien porque la gratitud hace abundar el bien y une en amor. Pero, si lo piensas bien, tú, en cuanto predicador, deberías agradecer que se te escuchara.
85.3. En esto pasa algo semejante a lo que sucede cuando un hombre caritativo atiende a un enfermo muy necesitado. El enfermo tiene razón en sentirse agradecido, pero aquel hombre tiene también por qué dar gracias, pues aquella enfermedad le permitió encontrarse con Aquel que dijo: “Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis.” ¡Aquella dolencia le autorizó para tocar la carne de Cristo, abrazar a Cristo, contemplar a Cristo!
85.4. Así pasa también cuando predicas. Cada predicación sana llagas tanto más graves cuanto menos visibles y más profundas. Con razón dijo el primero entre los Apóstoles: “Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra” (Hch 6,4). No mencionó las sanaciones, que sin embargo abundaron en gran medida, porque en el poder de la Palabra queda comprendida toda la restauración de la raza humana.
85.5. La Palabra, en efecto, goza de esa fuerza de penetración de que ya te habló la Carta a los Hebreos: “penetra hasta las junturas del alma y el espíritu” (Heb 4,12). ¡Cuando una persona te escucha está dejándose herir y transformar en lo más íntimo de su ser! Allí donde no llegarán los más sofisticados bisturíes, aquello que no puede ser tocado por la más refinada tecnología está al alcance de una palabra. Que alguien te abra así las puertas más íntimas de su alma, ¿qué pide de ti, sino una profunda gratitud?
85.6. Por ello mismo, cuando vayas a predicar, has de acercarte a tus hermanos con la humildad, la pureza y la caridad propias del ministerio de los Santos Ángeles. Mira que el ministerio de la palabra lo compartimos vosotros y nosotros. En nosotros es tal su importancia, que ese solo ministerio ya constituye todo nuestro nombre en la Sagrada Escritura: “ángel” significa sólo “mensajero,” como si hubiera querido el Espíritu Santo que se nos conociera sólo por nuestra relación con la Palabra.
85.7. Observa que en la Biblia hay seres humanos que realizan portentos impresionantes, bien que bajo obediencia y por la fuerza de Dios. No fue un Ángel, sino Moisés, un hombre, el que ordenó a las aguas que se detuvieran y abrieran paso al pueblo de redimidos de Egipto (cf. Éx 14,21). No fue un Ángel, sino otro hombre, Josué, el que tuvo por encargo abrir los bienes de la tierra prometida a los israelitas. Y sin embargo, no por incapacidad de los hombres, sino por amor a los hombres, quiso Dios que nuestra presencia angélica, de suyo invisible, se hiciese visible y sensible. ¿Por qué fue así? No porque no pudiera Dios inspirar directamente a los hombres lo que nosotros íbamos a decir, pues ¡cuántas palabras de sublime sabiduría ha dado y da el Espíritu Santo a los hijos de Adán!
85.8. En esto hubo el despliegue de una sabiduría maravillosa y la manifestación de una piedad incalculable. Dios quiso que nosotros los Ángeles interviniéramos en vuestra salvación como medio pedagógico para que comprendierais el carácter esencialmente espiritual de la palabra, y así dispusierais más y mejor el corazón para acoger a su Palabra ungida por su Espíritu.
85.9. Por eso yo doy gracias a Dios, pues sin necesitar de nosotros, quiso que expresáramos en algo el tesoro de su revelación inagotable. Dios me amó, y por amor a mí me envió como ministro del amor que te tiene a ti. ¡Gloria, gloria a su Nombre!
85.10. Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
