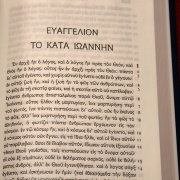Basilio había nacido en Cesarea de Capadocia en el año 330. Aún era muy pequeño cuando su padre tuvo que trasladarse al Ponto, quedando al cuidado de su abuela paterna, que se llamaba Macrina, igual que su hermana.
Esta mujer noble y cristiana de pies a cabeza, que había sido discípula de San Gregorio Taumaturgo, supo inculcar en el corazón del pequeño Basilio, toda la riqueza del Evangelio, no como norma que hay que observar, sino como aventura que hay que vivir.
El santo Doctor la recordó siempre con mucho afecto y admiración. Quedó huérfano de padre cuando tenía trece o catorce años.
Prosiguió los estudios en Cesarea, más tarde en Constantinopla y finalmente en Atenas. Aquí le esperaba Gregorio Nacianceno, gran amigo suyo desde la época en que los dos estudiaban en Cesarea.
Ambos amigos rivalizaban por encontrar la verdadera sabiduría, y por ello despertaban la admiración de sus compañeros.
Incluso fundaron un círculo con otros amigos que compartían sus inquietudes: querían dejarse guiar, no por los intereses materiales y pasajeros, sino por los valores superiores, como habían hecho los sabios de la antigüedad y como hacían en aquellos tiempos los ascetas del desierto.
Tuvieron contactos, entre otros, con el futuro Emperador Juliano, conocido posteriormente como el Apóstata.
Tras cinco años de estudios en la capital de la cultura griega, Basilio volvió a su ciudad natal a petición de su hermana Macrina y de Eustato, Obispo de Sebaste.
Gracias a Macrina, comprendió que había llegado el momento de bautizarse y de olvidar las vanidades del saber humano, para consagrarse a Dios, tal como había hecho ella misma hacía tiempo.
Eustato le propuso que le ayudara a fomentar la vida monástica en su Diócesis.
Por entonces, maduraron dos realidades en el corazón y la mente de Basilio. Sentía un gran afecto por la vida monástica, y se hizo monje.
Pero, se fijó en una cosa: aunque los ascetas del desierto manifestaban claramente su absoluto amor a Dios, carecían de la posibilidad de vivir el amor al prójimo con la misma dedicación. Porque, no tenían comunicación entre sí, ni siquiera cuando vivían cerca los unos de los otros.
Por el contrario, cuando Gregorio había ido a verle a su Eremitorio a orillas del Iris y se había quedado con él, la experiencia resultante llegó a ser muy distinta y más profunda.
Además, si los monjes querían ser la versión moderna de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, debían proveer a las necesidades de las iglesias locales, no sólo rezando y dando ejemplo, sino también dedicándose a la enseñanza y a las obras de caridad.
De este modo, los religiosos y laicos podrían vivir por igual los valores evangélicos del ascetismo según la voación de cada uno.
Basilio concibió entonces el cenobio, donde bajo la guía del Abad, reina entre los frailes el amor fraterno; donde clérigos y laicos encarnarán el Evangelio en el mundo.
No tardó en poner a prueba aquella idea en su propia persona. Tuvo que abandonar a los numerosos monjes que ya lo seguían, porque el Obispo Eusebio de Cesarea lo llamó en el año 364 con el fin de ordenarlo sacerdote, y para que colaborase en el gobierno de la Diócesis.
Basilio obedeció. Mas, al cabo del tiempo, el Obispo sintió celos del amor del pueblo por Basilio, y lo mandó a otro lugar.
Volvió a llamarlo más tarde, para que pusiera paz entre el pueblo dividido por el arrianismo. Basilio volvió a obedecer, hasta que al morir el Obispo, lo nombraron sucesor suyo.
Tenía ya 40 años. Había acumulado mucha experiencia y mucha santidad.
Con la misma inteligencia con que organizaba los cenobios, Basilio gobernó el vasto territorio de su Diócesis.
Movido por el amor al prójimo, sobre todo a los más necesitados, como los pobres, los enfermos y en particular los leprosos, hizo construir en todas las circunscripciones eclesiásticas, una casa dedicada a ellos.
En las afueras de Cesarea construyó una auténtica ciudadela, que el pueblo llamó Basilíada y que despertó la admiración de todos.
Era un grandioso complejo de distintas secciones según las diferentes enfermedades, para poder curarlas a conciencia y evitar los contagios.
Se prestaba una especial atención a los leprosos, normalmente abandonados, incluso por sus propios parientes.
Esta institución asombraba por su grandiosidad y modernidad, pero también porque Basilio había organizado tan bien la caridad, que no le faltaban, ni personal, ni recursos económicos.
Por otra parte, ¿quién habría podido resistirse a la fascinación de sus homilías? En el corazón de este Pastor de la Iglesia, bullía además otra pasión. Soñaba con una Iglesia unida en la armonía y diligente en la realización de obras santas, como un auténtico cenobio.
Sin embargo, debía asistir a litigios doctrinales, que con frecuencia se basaban en las rivalidades personales y administrativas de los mismos Obispos.
Algunos, para no estar bajo su autoridad, habían llegado a dividir la Capadocia en dos partes. Basilio respondió con energía, y nombró a su hermano Gregorio, Obispo de Nisa, y a su amigo Gregorio Nacianceno, Obispo de Sásima.
Este último, que no se sentía cómodo en un clima tan politizado y tan poco evangélico, renunció al cargo al poco tiempo.
La otra espina que tenía clavada en su corazón, era la situación de la Iglesia de Antioquía, antigua y gloriosa sede apostólica.
Hacía años que duraba aquella lucha insensata, no sólo con el Obispo arriano, sino también entre los dos Obispos católicos, Paulino y Melecio, que se disputaban la silla metropolitana.
Basilio procuró acabar con este escándalo por todos los medios. Escribió a su amigo Atanasio de Alejandría, que gozaba de plena confianza del Papa. Le pidió que lo apoyara en Roma, pero Atanasio no le escuchó.
No confiaba éste en la ortodoxia de Melecio, y estaba de parte de Paulino. Basilio escribió directamente al Papa y varias veces a los Obispos occidentales, para que enviasen una embajada que "uniera a los disidentes y renovara la amistad entre las iglesias de Dios".
Sus esfuerzos fueron inútiles, porque el temor que suscitaba el arrianismo era tanto, que nadie se fiaba de Melecio, aunque contara con el apoyo de Basilio.
Sólo al morir el Emperador Valente que protegía el arrianismo, comenzó a perfilarse la esperanza de una paz duradera para las iglesias orientales.
Basilio no vio más que la aurora de aquel día, porque su salud, ya muy resentida, lo abandonó definitivamente el primero de enero del año 379.
Legó a la Iglesia un amplio y riquísimo patrimonio de tesoros espirituales: el monacato que él mismo había reorganizado, y las famosas Reglas que habrían de gobernarlo durante muchos siglos.
Sus escritos teológicos, llenos de sabiduría y sensatez, lo hicieron merecedor del apelativo de Magno o el Grande, y del título de Doctor de la Iglesia.
No menos importante fue el legado de la solemne liturgia, que se denomina precisamente basiliana, y que aún se celebra algunos días al año en el rito bizantino.